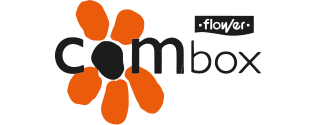Pero nuestro amigo Simón el caracol era muy curioso y es por ello que, un buen día, decidió acercarse un poco más a aquel objeto tan misterioso. Para comenzar, decidió dar una vuelta de reconocimiento, pero no encontró nada interesante. El objeto en cuestión no era comestible, no olía a nada, no se movía... En definitiva, era muy aburrido. Entonces decidió subirse para ver si, más arriba, había algo que mereciese la pena. Subió y subió y subió hasta llegar arriba. Pero tampoco encontró nada nuevo. Eso sí, le pareció que, de su interior, venía un olor muy familiar, muy parecido al olor que desprendía el bosque húmedo donde había vivido cuando era pequeño. ¡Qué recuerdos le traía aquel olor! Decidió que tenía que entrar allí dentro fuese como fuese.
El caracol Simón buscó y rebuscó por doquier y, al final, encontró un espacio por donde escurrirse en el interior de aquello que no sabía qué era y que tanto le intrigaba. Dentro todo era oscuro, muy oscuro, pero se estaba caliente y el buen olor que había olido desde fuera, y que le recordaba tanto su niñez, se notaba ahora con más fuerza. Comenzó a desplazarse muy despacio, con mucho cuidado, porque, a pesar de que el ambiente era muy agradable, no las tenía todas consigo. ¡Imaginaos cuál fue su sorpresa cuando, a medida que se adentraba en la oscuridad más absoluta, sus tentáculos comenzaron a detectar montañas de hojas de col, hojas de lechuga y hojas de hojas! ¡No se lo podía creer! ¡Aquello era el paraíso! Decidió, ni corto ni perezoso, que aquél sería, para siempre, su hogar. Y dicho y hecho.