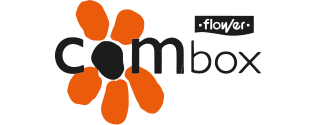Había una vez un caracol muy campechano, que se llamaba Simón, que se pasaba el día de hoja en hoja, comiendo ahora un poco de aquí, ahora un poco de allà. Se conocía todos los rincones del jardín donde vivía, y había dejado su rastro plateado en todas las plantas, árboles y arbustos. De hecho, los había probado todos. Algunos le gustaban más y otros le gustaban menos, pero, en general, todo le iba bien.
Un buen día, todo cambió. En el jardín había más movimiento de lo habitual y, de repente, un objeto enorme – ¡por lo menos para él era enorme! - apareció en uno de los rincones más alejados del jardín, justo bajo el limonero. Al principio, el caracol Simón no hizo demasiado caso, ya que estaba bastante acostumbrado a que los humanos le llenasen el jardín con todo tipo de utensilios extraños y desconocidos que, para él, muchas veces, eran sumamente peligrosos. Es por ello que, en un primer momento, no se atrevió a acercarse mucho. Se lo miraba de lejos y, durante algunos días, lo estuvo observando para averiguar qué hacía. Pero el objeto no se movía, ni hacía ruido. De hecho, pasaba casi desapercibido, ya que se confundía con las plantas y el césped que lo rodeaban. Eso sí, debía de tener mucho interés para los humanos, ya que éstos no paraban de hacerle visitas, tanto de día como de noche, y de llevarle cosas y de enseñarlo a los vecinos.